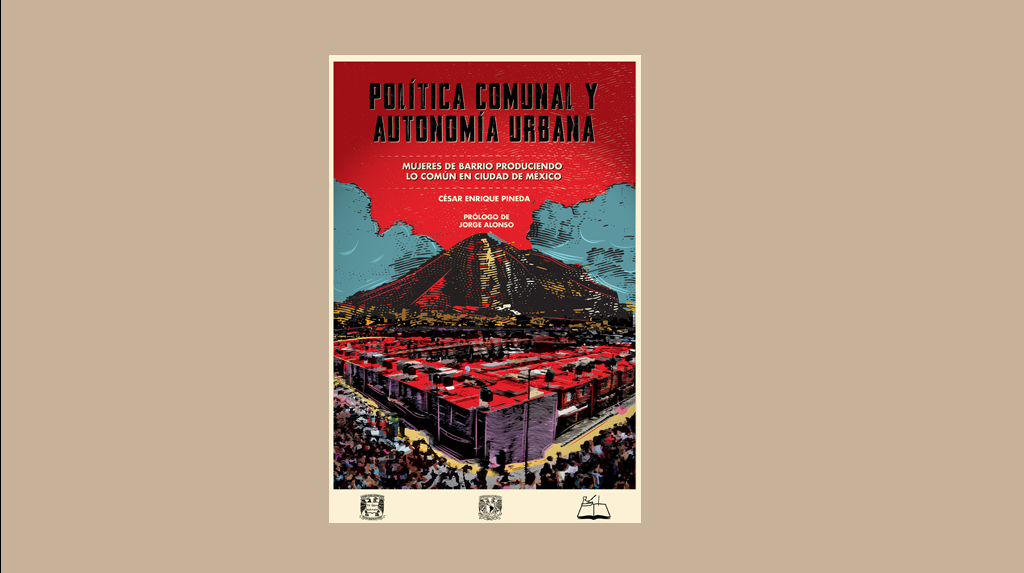Brasil la irrupción de la multitud.

Nadie lo esperaba. Nadie. Los gobernantes quedaron mudos por un momento. Los intelectuales balbuceaban respuestas. En sólo unos días las manifestaciones callejeras en Brasil emergieron y crecieron hasta convocar más de un millón de participantes en las protestas. Las imágenes aéreas con las calles desbordadas corrieron por las redes. Esas imágenes provocaron el asombro y la esperanza del mundo entero. Nadie lo esperaba. Nadie.
Brasil se había convertido en un modelo de estabilidad. Gobernado por la izquierda desde hace diez años, con una economía aparentemente boyante y en constante crecimiento. Sin protestas sociales significativas desde hace más de dos décadas. Su presidente Lula, ex trabajador y líder sindical era aplaudido en los foros empresariales mundiales. Un fenómeno extraño, considerando que un gobernante salido de las filas de los obreros , conciliaba con quien antes se consideraba eran sus enemigos: los patrones capitalistas. Su sucesora, Dilma Rouseff salida también de la izquierda incluso militó en una organización guerrillera. Los radicales parecía habían llegado al poder e iniciado un gobierno de corte social, por lo que nadie esperaba, la irrupción de la multitud. Nadie.
Y sin embargo, la multitud apareció repentina, abrumadoramente. Con la fuerza y el estruendo de un relámpago, impactó a la sociedad brasileña y su reverberancia comenzó a irradiarse por todo el continente. Y es que la multitud apareció por una demanda que aparecía insignificante: el aumento de 20 centavos del transporte público. Sin embargo, la multitud ha aparecido e impuesto a los poderosos su rabia y su frustración. Mucho más que veinte centavos era la frustración de una vida urbana de horas de transporte, con un servicio infame que demostraba no sólo ineficacia sino que la clase política gobernante estaba más preocupada por el crecimiento económico que por un simple transporte digno. Que la clase política de izquierda estaba más preocupada por la Copa Mundial y los grandes negocios globales que los sencillos servicios de educación y salud. Que la clase política estaba mirando arriba, a los poderosos y había dejado de mirar a quienes en la vida cotidiana sufrían de una vida mercantilizada y precaria. La indignación venía mucho más que de veinte centavos, en mirar la opulencia de las grandes corporaciones apoyadas por el gobierno y un transporte y servicios casi en ruinas para los de abajo. A ello había que sumar la creciente corrupción gubernamental, famosa a nivel mundial. De ahí, la indignación, que se fue cultivando lentamente, de manera subterránea, en las conversaciones, en las frustraciones diarias, en los pequeños comentarios de enojo en la universidad, en la caricaturas distribuidas en las redes sociales. Abajo, de manera invisible y en red, había germinado la rabia que los poderosos no podían, ni siquiera, imaginar. Quizá por ello se decía en una pancarta en una movilización: “No son los veinte centavos, es la vergüenza”.
Por eso, cuando el Movimiento Pase Libre convocó a una protesta contra “los veinte centavos”, fue la chispa que incendió la pradera. Todo se saló de control. Al principio todo parecía una movilización más de dicho movimiento: mil manifestantes quizá, realizada el 7 de junio. Las siguientes manifestaciones comenzaron a tener un tinte de confrontación. Camiones quemados y fuerzas policiacas con represión y brutalidad. Los gobiernos locales, como siempre, los llamaron vándalos. Para el jueves 13 ya eran más de cinco mil manifestantes. Para el lunes 17, se habían convertido en doscientos mil. El 20 de junio eran ya un millón. Nadie lo esperaba. Nadie.
Pero lo más desconcertante para los poderosos era que esta multitud no tenía líderes, ni convocantes. Crecía a ritmo vertiginoso en una expansión geométrica, a través de las redes sociales. Ni partidos, ni movimientos, ni ultraizquierda, ni ambientalistas detrás. Todos los sectores críticos del gobierno de izquierda que gestiona una economía como la derecha estaban ausentes. Era la gente misma, la multitud, polifónica, en red, diversa, contradictoria, la que había salido a la calle a decir ¡Aquí estamos!, ¡Ya basta!, ¡vergüenza! ¡indignación!
Y es que el rugir de la multitud, la presencia de sus cuerpos y sus gritos erosionó el mito de Brasil. Carcomió como un ácido la imagen de un gobierno de izquierda, ya que afloraron las historias tantas veces denunciadas pero silenciadas: que más de setenta mil personas habían sido desalojadas de sus hogares para la construcción de ostentosos estadios; que miles de trabajadores de la construcción eran super explotados por las corporaciones y que incluso habían llegado a la represión como en Jirau; que los gobiernos de izquierda habían pactado con Bush darle más tierras de cultivo para los biocombustibles deforestando 40 mil hectáreas de la selva amazónica al año; que el sistema de transporte era más caro proporcionalmente que en París, Nueva York y Madrid. Que así gobierna la izquierda en el poder.
Como antes en España, en Estados Unidos o en México, las ciudades de Brasil superaron por mucho las movilizaciones en aquellos lugares. La multitud emergió, se aglutinó para señalar, para denunciar, para expresar el hartazgo. La multitud irrumpió dejando boquiabiertos a los poderosos. La multitud brasileña con su sentimiento arraigado de injusticia cultivado en la cotidianidad, deslumbró a todos con aquello que nadie espera, ni los poderosos entienden: la rebeldía que nace de la dignidad.