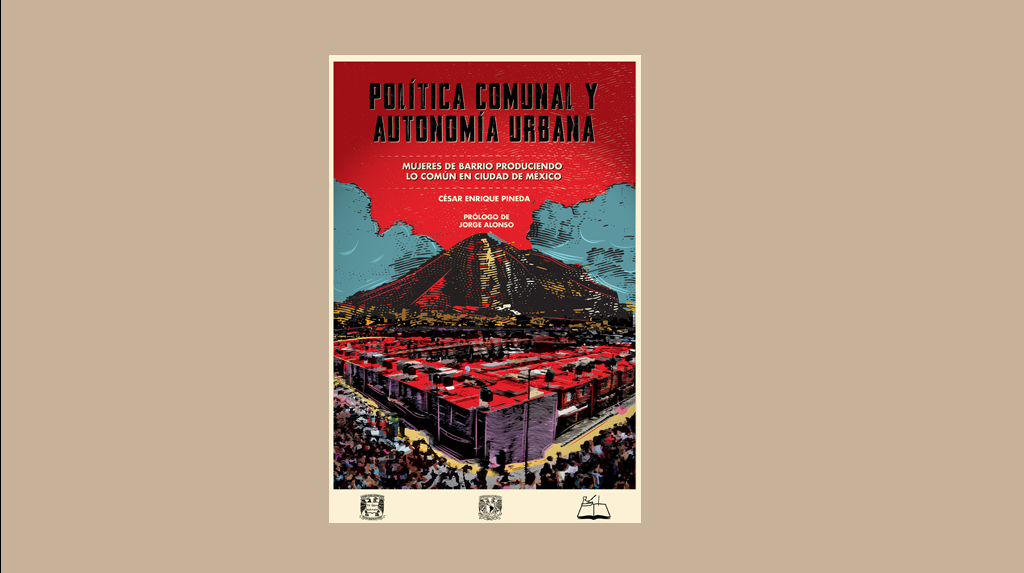El México de López Obrador. Oligarquías, capitales y clases subalternas en tiempos de la 4T.

La elección parlamentaria de julio pasado y la consulta popular realizada el 1 de agosto han cerrado una etapa del progresismo en el poder en México. Las relaciones entre partidos, entre el capital y el Estado y entre gobernantes y gobernados han mutado significativamente, constituyendo una serie de cambios que configuran un escenario político que descoloca a todas las fuerzas, élites, movimientos, partidos y clases subalternas.
La feroz batalla política de la oposición contra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) se debe a que su sola presencia y ejercicio gubernamental rompió con el carácter abiertamente oligárquico del viejo régimen neoliberal. La desconfiguración del orden político con un actor que no estaba invitado —el obradorismo— ciertamente ha impuesto nuevas reglas entre las fuerzas partidarias, que aún hoy, después de tres años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, no son aceptadas.
El hecho de que el titular del Ejecutivo haya escogido el ataque, la confrontación y estigmatización continua de sus opositores pareciera querer imponer un reordenamiento profundo del sistema de partidos y el desplazamiento del poder real de las viejas élites políticas. Siguiendo una lógica discursiva creada hace años, el presidente no solo agrupa ideológicamente a sus adversarios sino que los ha alienta —una y otra vez— a formar un solo partido (conservador, en sus propias palabras).
La alianza de ambos partidos en la reciente elección —el otrora hegemónico Revolucionario Institucional, con varios signos de descomposición y Acción Nacional, afectado por una crisis de liderazgo— como vía pragmática de enfrentar al lopezobradorismo camina en esa posible dirección. El que la oposición oscile entre el boicot al gobierno y una narrativa antidictatorial ultraliberal encubre que su propio proyecto, que gobernó durante tres décadas, está roto, y que carece de capacidad de adaptación a la nueva realidad política.
A pesar de su votación en coalición en las recientes elecciones, se vive un relativo agotamiento de los partidos opositores que deberán reinventarse si quieren ser competitivos en las elecciones presidenciales de 2024. De su alianza como coalición con un candidato de unidad o de mantener sus candidaturas de manera separada depende su futuro pero también el modo de reordenamiento de las élites partidarias y del sistema político en su conjunto.
La ruptura de 2018 no se ha cerrado ni ha creado una nueva institucionalidad democrática, aunque hay signos de que la batalla entre ambos bandos está agotándolos: las preferencias electorales por la oposición no crecen (salvo sumando sus propias fuerzas) y las del partido en el poder no decrecen al grado de poner en riesgo el ejercicio de gobierno. Este empate relativo de fuerzas debería cerrarse con el referéndum revocatorio programado para 2022, que de ganarlo López Obrador daría oxígeno y legitimidad al segundo tramo de su mandato presidencial.
El sistema político y sus élites siguen en transición, y este es un tema no menor en México debido al modo de regulación y gobernabilidad neoliberal, representado en la hegemonía bipartidista de treinta años de antigüedad que se quebró con la llegada al poder de la 4T.
Un New Deal de baja intensidad
López Obrador busca el disciplinamiento relativo de los capitales a la autoridad estatal; su objetivo es una reproducción de la acumulación mejor regulada, no su supresión. Una suerte de New Deal de muy baja intensidad. Domar el excesivo poder de los capitales ha significado mayores dosis de negociación y consenso que de confrontación. Uno a uno, grandes empresarios y corporaciones han ido aceptando estas delimitaciones, estas nuevas reglas, este nuevo trato. Desde el aumento al salario mínimo hasta las moderadas regulaciones al outsourcing, pasando por la presión para el pago de deudas fiscales, la 4T intenta reconfigurar la relación capital-Estado dentro de un margen de acción constreñido.
Las tensiones que ese proceso genera no son menores: han implicado un distanciamiento con los capitales de energías renovables, una fuerte disputa mediática en el caso de la industria alimentaria —especialmente las refresqueras— así como una confrontación abierta con las cámaras empresariales. Pero más allá de esos episodios altisonantes, las grandes empresas han sido persuadidas de entrar al marco que la 4T dirige.
BBVA ha trasladado 37 mil empleos subcontratados bajo el esquema de outsourcing hacia empresas matrices; la compañía constructora del multimillonario Carlos Slim reconstruirá el tramo de la línea 12 del metro en Ciudad de México sin costo al erario público después del conocido colapso del tren urbano; empresas como Wallmart, IBM, Grupo Modelo o América Móvil prácticamente han duplicado sus pagos al sistema de tributación público durante 2020.
Este nuevo trato —aceptable para las grandes corporaciones— genera un potencial nuevo consenso interélites que puede dar estabilidad duradera al partido en el poder, volviendo funcional las formas de acumulación a la nueva configuración política en México. La función estabilizadora de la acumulación de la 4T pareciera, no sin contratiempos, estar funcionando.
El recurso de la consulta ciudadana
Así, una máxima confrontación política partidaria y una máxima negociación y consenso empresarial tratan de combinarse con una nueva relación con un tercer actor que, al menos teóricamente, está puesto en el centro. López Obrador, proclive a la exageración discursiva, ha utilizado el «mandar obedeciendo» zapatista como recurso para explicar la relación entre gobernantes y gobernados que busca su administración. Lejos del autogobierno de base o del poder popular, la 4T busca cierta coparticipación ciudadana bajo formas sumamente restringidas. El mecanismo privilegiado para ello ha sido, por supuesto, la consulta ciudadana.
La implementación de las consultas mismas, sin embargo, pareciera develar una concepción aún más reducida de la participación popular. Las consultas que han terminado con resultados favorables a las luchas sociales (la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el centro de país y la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali) tenían también la opinión desfavorable del presidente hacia esos proyectos. Si el triunfo de la votación en contra se realizó con enormes, independientes y hasta heroicos esfuerzos desde abajo, los modos, tiempos, formatos, universos de consulta y preguntas han sido decididos de manera vertical y polémica desde el gobierno, lo que permitió a la administración obradorista grandes márgenes de control sobre los procesos.
En cambio, las consultas en donde las fuerzas sociales y populares chocaban con la posición del presidente (como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya o el proyecto transístmico) terminaron con resultados negativos para pueblos y comunidades con criticables formas de manipulación desde el Estado; los procesos de consulta, controlados gubernamentalmente con criterios arbitrarios, en el mejor de los casos cuestionan que los procedimientos cumplan con protocolos democráticos básicos de consultas libres, previas e informadas; en el peor, empero, reflejan que no existe voluntad real de obedecer el mandato popular si éste es distinto a la opinión presidencial.
Esta doble forma de utilizar las consultas puede interpretarse como una evaluación negativa del presidente hacia los proyectos orientados por el mercado y las grandes empresas que cuentan con su desaprobación y los proyectos dirigidos por el Estado, que serían desde su perspectiva benéficos por sí mismos. Ni la decisión de los pueblos ni el medio ambiente serían variables significativas, sino su propia valoración sobre lo público y lo privado.
La consulta popular realizada el 1 de agosto, presentada como iniciativa desde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y reformulada en su pregunta por la Suprema Corte de Justicia, aparentemente buscaba ser un momento de bifurcación de la administración obradorista a mitad de su camino, que permitiría cierta radicalización para buscar el enjuiciamiento de los expresidentes, responsables de múltiples crímenes, violaciones a los derechos humanos y gestiones corrompidas. La justificación de la presidencia para organizar la consulta, en vez de buscar cerrar el círculo de impunidad castigando los crímenes del pasado, se centró en una narrativa ideológica antineoliberal que no soportó la revisión constitucional en las instancias jurisdiccionales, por lo cual la pregunta a consultar terminó siendo demasiado abierta, en especial hacia el mandato que debería asumir el Ejecutivo en torno de la aplicación de la justicia.
La narrativa sobre el objetivo de la consulta fue acertadamente resignificada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional colocando públicamente, frente a lo que era una pregunta ambigua, una exigencia clara y explícita por la creación de una Comisión de la Verdad y movilizando (aunque tardíamente) a una parte de sus seguidores y a sus propias bases indígenas hacia la consulta. Sin embargo, los errores procedimentales del obradorismo sumados al boicot abierto de la derecha y los medios ya habían logrado mellar su credibilidad y utilidad.
Aunque, en efecto, es el primer y más grande ejercicio de consulta popular en México (casi siete millones de participantes, logrado parcialmente a partir de esfuerzos independientes y de la militancia de base partidaria), que ese número solo represente el 7% del electorado y que su carácter vinculatorio necesitara del 40% del padrón total es un resultado político que poco ayuda al objetivo original. El fracaso de la consulta no vino dado por la baja participación, como argumentó la derecha, sino por el hecho de que el propio Obrador no responda a la prensa sobre su compromiso de acción política que derivaría del resultado ni a la demanda de la Comisión de la Verdad. Así, el ejercicio democrático quedó reducido a su dimensión simbólica, sin mayores efectos prácticos.
Siendo así, las consultas parecieran tener objetivos de legitimación de decisiones ya tomadas, o formas de movilización ciudadana de respaldo al ejercicio de gobierno. Reflejan la ausencia de un proyecto de participación popular en la 4T y, en especial, muestran que no se busca que las decisiones y el poder se ejerzan desde abajo, sino impulsar modos subalternos de acción popular, donde el protagonista sigue siendo el Poder Ejecutivo.
Para el pueblo pero sin el pueblo
La insuficiente movilización popular en torno a la consulta —más allá de la escasa promoción del Instituto Nacional Electoral que la organizó— puede ser solo el síntoma más visible de una afección más grave. Y es que la oleada de efervescencia popular que favoreció la llegada de Obrador al poder viene retrocediendo hace tiempo.
Lo primero y más obvio es que la rabia callejera con tintes de desbordamiento que se vivió entre las masivas movilizaciones por las desapariciones en Ayotzinapa y las protestas contra el gasolinazo en el periodo 2014-2017 se disolvió por completo sin dejar huella organizativa alguna. El otro proceso importante de participación popular en años recientes fue la creación de MORENA, partido ahora en el poder, que atrajo a miles de activistas y ciudadanos de base. Hoy, sin embargo, se encuentran atrapados en la lógica ultrapragmática y burocrática de su dirección política. Por último, la gestión del conflicto por parte de la administración obradorista ha significado la apertura de innumerables mesas de atención y negociación con movimientos sociales que en el pasado ofrecieron una resistencia tenaz contra el régimen. El movimiento magisterial o los movimientos socioambientales, por dar un par de ejemplos, a veces sin ningún avance y otras con algunas victorias gremiales a través de la interlocución con el gobierno de la 4T, han salido de la escena política.
Institucionalización de la participación, disipación de la movilización y administración de los conflictos. Estas tres estrategias, combinadas, han logrado la pasivización de las formas autónomas de acción política desde abajo. Es por ello que el gran ausente de la Cuarta Transformación es, curiosamente, el pueblo como sujeto político. Ante una oposición con crisis de proyecto, con un consenso empresarial creciente o a regañadientes y con una episódica, fragmentada y desangelada movilización popular, López Obrador es, sin lugar a dudas, el epicentro político de todo México.
El progresismo mexicano está logrando cambios importantes que, sin embargo, bien pueden significar solo un nuevo modo de gobernanza de las fuerzas existentes. Una transformación política que, dejando en segundo plano a quienes dice defender, pueda ser una renovación de las estructuras políticas en el marco de la reproducción de las sociedades de mercado. Una renovación que ponga al corriente el sistema político a la altura de la reproducción del capital, sin que las clases subalternas puedan elegir los caminos, ni los modos ni la profundidad, ni mucho menos el horizonte de la llamada Cuarta Transformación.
Las grandes coyunturas históricas de la independencia, la guerra de reforma y la revolución implicaron rupturas violentas, de desmoronamiento de regímenes, protagonismo popular y cambios radicales de horizontes gubernativos. La Cuarta Transformación, por el contrario, pareciera gobernar forzando un reacomodo partidario y limando las aristas más filosas de la acumulación capitalista sin que emerja o ayude a emerger a las clases subalternas como sujeto político central en ese proceso.