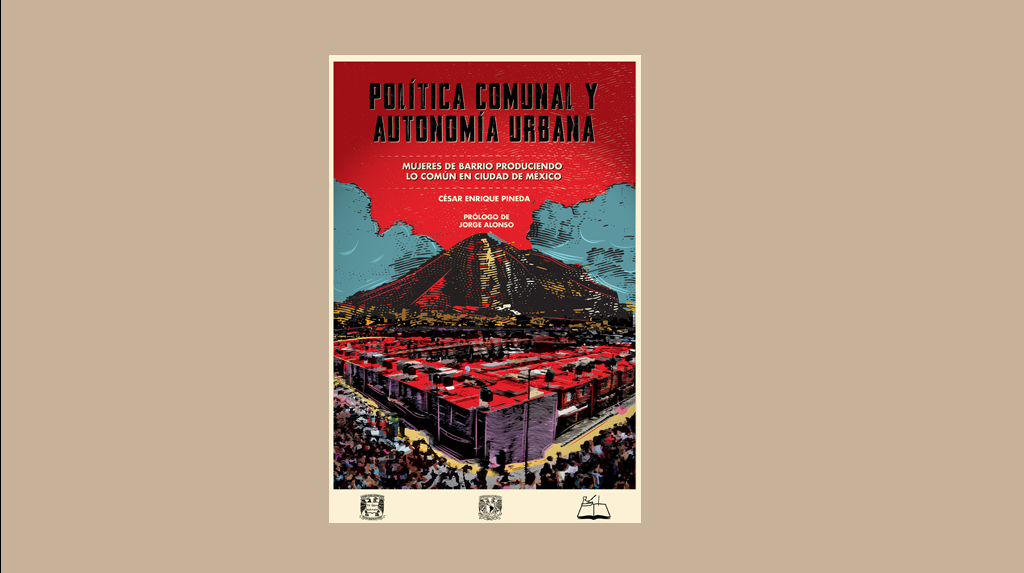Al mismo tiempo que algunos de los principales actores de la Historia se alejan de nuestros ojos –los políticos, los pensadores, los empresarios, los generales– aparece en escena un inmenso grupo de actores secundarios, a los que habíamos considerado meros figurantes en este proceso. -E.P. Thompson
La irrupción electoral de millones de votantes tomó por sorpresa a la clase política, al establishment, al poder económico e incluso a un sector de la izquierda radical. La fuerza simbólica de los electores puso en crisis a los partidos otrora dominantes, rechazó ciertas orientaciones ideológicas y se opuso –aunque débil y titubeante– al gran poder económico. Sin embargo, por otro lado, ha construido las bases también de un nuevo presidencialismo y ha entregado la mayoría parlamentaria a un solo partido y otorgado una aceptación relativa de lo que afirmamos se construye ya como una nueva hegemonía.
Es probable que la multitud haya jalado el freno de emergencia ante la catástrofe mexicana y es en ese cambio, en esos millones, que existe el germen —débil, embrionario apenas— de algo más, quizá, y sólo quizá, una ventana hacia el mañana.
Referencias
Gramsci, Antonio. 1970. Antología. México: Siglo XXI.
Gilly, Adolfo. 2006. Historia a contrapelo. Una constelación. México: Era.
Jasper, James. 2013. «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Vol. 4, núm, 10, pp. 44-66.
Méndez, Sergio y Alejandra Toriz. 2017. «Lucha de clases y juventud trabajadora en las resistencias obreras». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
Moore Jr. Barrington. 1989. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: UNAM.
Pineda, César Enrique. 2017. «Ayotzinapa: indignación y antagonismo. Movimiento estudiantil y política asamblearia». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
—–. 2015. «De la señora sociedad civil a la otra campaña: antagonismo y emancipación en la multitud urbana zapatista». En Modonesi Massimo (Comp.) Movimientos subalternos, antagonistas y autónomos en México y América Latina. México: UNAM. La Biblioteca.
—–. 2016-2. «Régimen autoritario deformado», Revista Memoria 258. Recuperado de https://revistamemoria.mx/?p=993
Portelli, Hugues. 1973. Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI.
Solares, Israel. 2018. «El consenso de 2018». Horizontal. Recuperado de https://horizontal.mx/el-consenso-de-2018/
Thwaites Rey, Mabel. 2007. «Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual». En Thwaites Rey, Mabel. Estado y marxismo: un siglo y medio de debates. Prometeo Libros,.
Thompson, Edward Palmer. 1994. Historia y antropología Social. México: Instituto Mora.
—–. 1979. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica.
[i] Cf. https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/
[ii] Cf. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/pedian-a-fch-atacar-pobreza-y-no-al-narco-1022054.html
[iii] Cf. https://expansion.mx/politica/2017/05/09/los-mexicanos-creen-que-los-carteles-tiene-mas-poder-que-el-presidente-encuesta
[iv] Es una de las mil setecientas sesenta y cinco reacciones e interacciones analizadas en redes sociales para comprender el fenómeno de viralización de la propaganda en torno de la primera protesta por lo sucedido en Ayotzinapa en una investigación propia.
Pineda, C.E. 1 de julio: insubordinación electoral y nueva hegemonía. Publicado originalmente en Horizontal.
31/07/2018
Es probable que la multitud haya jalado el freno de emergencia ante la catástrofe mexicana y es en ese cambio, en esos millones, que existe el germen —débil, embrionario apenas— de algo más, quizá, y sólo quizá, una ventana hacia el mañana.
Referencias
Gramsci, Antonio. 1970. Antología. México: Siglo XXI.
Gilly, Adolfo. 2006. Historia a contrapelo. Una constelación. México: Era.
Jasper, James. 2013. «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Vol. 4, núm, 10, pp. 44-66.
Méndez, Sergio y Alejandra Toriz. 2017. «Lucha de clases y juventud trabajadora en las resistencias obreras». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
Moore Jr. Barrington. 1989. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: UNAM.
Pineda, César Enrique. 2017. «Ayotzinapa: indignación y antagonismo. Movimiento estudiantil y política asamblearia». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
—–. 2015. «De la señora sociedad civil a la otra campaña: antagonismo y emancipación en la multitud urbana zapatista». En Modonesi Massimo (Comp.) Movimientos subalternos, antagonistas y autónomos en México y América Latina. México: UNAM. La Biblioteca.
—–. 2016-2. «Régimen autoritario deformado», Revista Memoria 258. Recuperado de https://revistamemoria.mx/?p=993
Portelli, Hugues. 1973. Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI.
Solares, Israel. 2018. «El consenso de 2018». Horizontal. Recuperado de https://horizontal.mx/el-consenso-de-2018/
Thwaites Rey, Mabel. 2007. «Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual». En Thwaites Rey, Mabel. Estado y marxismo: un siglo y medio de debates. Prometeo Libros,.
Thompson, Edward Palmer. 1994. Historia y antropología Social. México: Instituto Mora.
—–. 1979. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica.
[i] Cf. https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/
[ii] Cf. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/pedian-a-fch-atacar-pobreza-y-no-al-narco-1022054.html
[iii] Cf. https://expansion.mx/politica/2017/05/09/los-mexicanos-creen-que-los-carteles-tiene-mas-poder-que-el-presidente-encuesta
[iv] Es una de las mil setecientas sesenta y cinco reacciones e interacciones analizadas en redes sociales para comprender el fenómeno de viralización de la propaganda en torno de la primera protesta por lo sucedido en Ayotzinapa en una investigación propia.
[/vc_column_text]
[/vc_column]
Pineda, C.E. 1 de julio: insubordinación electoral y nueva hegemonía. Publicado originalmente en Horizontal.
31/07/2018
[/vc_row]
Esa multitudinaria expresión de veto al poder no terminó de desplegarse en las calles —aunque por unos breves instantes pareció convertirse en sublevación—, sino que encontró la vía electoral como forma de expresión. No encontró otro modo, y no pudo construir uno propio. A pesar de la potencia y fuerza que aquí hemos desarrollado, destacado y reivindicado, es indispensable mirar los límites que la aquejan: su incapacidad de autodirección que es signo, por supuesto, de su subalternidad. Y este es el fundamento para comprender la nueva hegemonía en curso de Andrés Manuel López Obrador.
Obrador: regeneración hegemónica
Sin otros polos de dirección política entre la multitud, el liderazgo de López Obrador es avasallador. Ante la debacle de autoridad de todos los partidos de la alternancia, la supremacía de un nuevo dirigente sobrevino mayoría absoluta. Ante la división y disputa de las fuerzas políticas dominantes, la emergencia de una nueva fuerza desplazó por completo a sus adversarias.
El poder es relacional, mutuamente interdependiente. Por ello, 53% de los votos a López Obrador se debe menos a su propio esfuerzo o capacidad y mucho más al desplome del bipartidismo de la derecha. Colapso interno por la división intrapartido entre calderonistas y anayistas —fruto del intento de control autoritario de los primeros y de la ambición pragmática de los segundos; división también interna entre tecnócratas y estructura priista, tensión que fue creciendo por un mando incapaz y alejado de las bases—.
Pero en especial, derrumbe del pacto de terciopelo, roto entre ambos partidos, cuyo origen es la concertación de 1989 en Baja California y la quema de paquetes electorales ocultando el fraude de ‘88 con el aval de Acción Nacional, pasando por la alternancia del 2000, por el pacto implícito de impunidad del PAN hacia el PRI en el foxismo —que estancó e hizo fracasar la transición—, hasta llegar a las reformas estructurales y el Pacto por México en 2012. Esa añeja alianza de las derechas que espantó la posibilidad del colapso del viejo régimen se deshizo, se rompió, se agotó.
El hundimiento de la autoridad y credibilidad de esos partidos se convirtió rápidamente en crisis de liderazgo y de ahí la desestabilización del bloque hegemónico integrado por los partidos de derecha y las élites económicas. Si los empresarios tuvieron que salir a actuar políticamente por ellos mismos durante la campaña, es porque el «comité al servicio de la burguesía» les falló en la defensa de sus intereses. No logró liderarlos y aglutinarlos ante el peligro obradorista. En la élite económica se dividieron. Solo el gran capital se resistió hasta el final, mientras los pequeños capitales, las medianas empresas, los desprendimientos de la clase política eran arrastrados por el torbellino de López Obrador, que no es otro que el torbellino de una fuerza nacional popular que se expresa por medio de él, aunque de manera contradictoria, sin claridad, con vehemencia caudillista y, sobre todo, sin organización propia, es decir, sin autonomía: sin ser un sujeto colectivo por sí mismo.
Si uno lo piensa con detenimiento, en las elecciones de 2018 López Obrador repitió la triple estrategia de formación de su propio poder político. El primer elemento de esta es buscar fisurar a los partidos dominantes, alimentándose de sus desprendimientos; el segundo es la organización partidaria, como plataforma-estructura para la competencia electoral; y el tercero, un planteamiento político anclado en un discurso popular que se identifica no solo como la oposición al régimen, sino como su némesis. Las tres rutas estratégicas lo llevaron al triunfo. Las tres rutas estratégicas traen consigo efectos hegemónicos y contradictorios.
La muy criticada estrategia de recoger el cascajo de otros partidos por supuesto introduce a numerosos caballos de Troya dentro de su partido y de la futura estructura de gobierno, pero sobre todo muestra un camino de construcción de fuerza política que no se basó prioritariamente en una alianza con los movimientos sociales, sino en la cooptación de liderazgos detestables de los partidos políticos que él mismo rechazaba. La adhesión de importantes representantes de fuerzas indígenas y de trabajadores cuestiona la convivencia dentro de los mismos espacios de poder con algunos representantes del poder económico. Obrador insistió no solo en fisurar a los otros partidos, sino a la élite económica: logró lo primero, mas no lo segundo.
El que Morena se haya construido como gran máquina electoral reduce un impresionante y legítimo esfuerzo de militantes de base al uso utilitario del partido; a pesar de numerosas oposiciones y voces críticas, su partido no es aún una fuerza dirigente por sí misma.
No obstante, lo más importante de estas estrategias es que López Obrador comprendió el fenómeno popular que emergía en todo el país. Cualquier dirigente encuentra eco en los dirigidos, no porque provoque multitudes embelesadas, sino porque el líder logra sintetizar de manera coherente, sencilla y clara en su discurso lo que estos piensan. Los dirigidos se sienten representados en las palabras y a su vez sienten que el dirigente es uno de ellos. Los discursos ideológicos son aquellos que mueven la acción a un «nosotros» que identifica a los «otros», a los adversarios. Obrador logró todo esto.
Su fuerza se fundó en un partido que nace del antagonismo contra la clase política que intentó desaforarlo, de la larga lucha democratizadora de la izquierda liberal y no solo del pragmático éxodo transpartidista; su discurso logró identificar la experiencia vivida por la población, que es la de corrupción, guerra y desenfreno de las élites; su identidad se estableció como fuera del establishment, como el outsider de una clase política degradada y amafiada que la gente identificó como su enemigo; su léxico y mensajes estuvieron anclados en el lenguaje popular, en frases y proyectos políticos sencillos y alcanzables, pero sobre todo en atacar los símbolos del privilegio, del agravio y del estatus de la élite dirigente; su proyecto nació y se desplegó como antagónico del régimen, y se encontró a mitad de su camino con las multitudes y su «ya basta» antipartidos. En dicha fusión, emergió el fenómeno masivo y contundente de la elección del 1 de julio.
La multitud rechazaba a su clase política opresora. El eterno candidato se había declarado su opositor. La clase política y la élite económica intentaron descarrilarlo, haciéndolo de facto su enemigo. Estos últimos no se dieron cuenta de que cuando atacaban a su candidato adversario, atacaban en realidad a la multitud indignada, que sentía tal afrenta como propia.
La hegemonía no se mide solo por el tamaño de la bancada en las cámaras, ni solo por el porcentaje de la votación. Podemos afirmar que se está construyendo una nueva hegemonía.
Hegemonía porque su proyecto representa un gran consenso social: regenerar al Estado mexicano. La izquierda radical parece no advertir que su incisiva crítica contra Obrador soslaya que está criticando el consenso social-liberal mayoritario entre la población, que busca la estabilidad del sistema de mercado, no su abolición. No es que López Obrador ha logrado engañar a treinta millones de votantes con métodos más sutiles o moderados que el neoliberalismo de derechas, sino que la mayoría de ellos no piensa en un cambio radical antisistema, y por eso se sienten satisfechos, con esperanza y con una enorme expectativa de que sus anhelos, demandas y horizonte puedan ser cumplidos.
Muchos de sus votantes no piensan en salir del capitalismo porque están concentrados en hallar a sus familiares desaparecidos; muchos de sus seguidores no se han propuesto recuperar los medios de producción, pero sí luchan por al menos reducir sus extenuantes jornadas de trabajo de quince horas; porque muchos en la fuerza de la multitud indignada aunque lo deseen, no pueden construir autonomías, sino apenas lograr sacar del poder a una élite corrompida. Ese horizonte, limitado en racionalidad antisistémica, radical en la racionalidad del capital, es un consenso mayoritario, popular y base ideológica de la nueva hegemonía.
Hegemonía es a su vez, articulación, y hoy por hoy Obrador ha articulado un bloque de poder que se expresa en el aparato de Estado. Hegemonía es dirección y liderazgo cultural y político más visión de mundo: logró sintetizar el anhelo de regeneración del país. Se consolidará como hegemonía entonces, cuando algunos intereses materiales y objetivos de los gobernados sean cumplidos; cuando algunas de sus demandas sean satisfechas; cuando se redistribuya aunque parcial y precariamente, los beneficios de la economía. Se habrá puesto en pie entonces una nueva hegemonía.
Pero esa hegemonía política tiene límites. Solo en las rupturas revolucionarias la clase dominante se desintegra; las derechas del viejo régimen pueden reorganizarse. Y aunque el gran capital hizo el ridículo en las elecciones y se encuentra agazapado en una tensa tregua con el nuevo gobierno, su poder no fue puesto en cuestión. Por otro lado, las bases sociales de los partidos otrora gobernantes lamen sus heridas, pero pronto estarán dispuestas a renovar su impugnación al nuevo presidente. Ninguna hegemonía, además, podrá resistir posibles vaivenes de la economía mundial, estancada en el crecimiento y sin salida verdadera a su agotamiento.
La insurrección electoral sacudió y golpeó a la clase política y lanzó un fuerte y claro mandato de terminar con el régimen de abuso, la guerra y la asfixia económica. No obstante, tanto su débil fuerza organizativa como su civil y pacífica expresión, así como su horizonte de transformación, dejaron intocado al gran imperio del capital. A pesar de la contundencia de la expresión de millones de personas, la descomunal fuerza capitalista se resistirá a cualquier cambio, como lo hizo durante el periodo electoral.
Vivimos tiempos en los que el capital manda. El capital ha triunfado. Quien gobierna debe hacerlo en los estrechos márgenes que permite el capital. Y esos límites se han ido estrechando, cerrando, hasta casi volver imposible cambio alguno sin detonar un conflicto colosal con el poder económico.
La ideología dominante se aproxima peligrosamente a ser un fundamentalismo de mercado: todo el que se salga de ella, aunque lo haga moderada, tibia, tímidamente, será vilipendiado, hostigado y destruido. El capital y las derechas no perdonan, ni siquiera un poco de redistribución aquí, un poco de matices del neoliberalismo allá, un poco de limar sus puntas más filosas por allá. Ni Obrador ni la multitud que se insubordinó electoralmente son radicales. El capital es radical y está dispuesto a todo. Los radicales son otros y gobiernan hoy, el mundo.
Es por eso que sostenemos que el 1 de julio representa un corrimiento al centro y no a la izquierda. Esta última, marginal, dispersa y debilitada, no pudo influir en el proceso. Un horizonte no capitalista no está en discusión en el nuevo consenso popular. Pero dicho cambio en la correlación de fuerzas ha puesto de un lado al gobierno de López Obrador y sus millones de votantes y, por el otro, al gran capital y las derechas reorganizándose.
El gobierno de López Obrador jugará a ser fiel de la balanza, a la conciliación con los intereses empresariales y cumplir a la vez con las demandas populares. Será una contradicción inestable y potencialmente explosiva, como la de todos los gobiernos que han intentado posicionarse al centro. Querrá cumplir un rol arbitral, incluso bonapartista, pero la radicalidad no vendrá de su lado ni de las multitudes, sino del gran capital confiado en su enorme fuerza. Uno negocia si está obligado a ello, no si su fuerza es suficiente para aplastar al otro. Y ellos tienen esa fuerza.
Así, Obrador intenta ya cumplir con una expectativa cuyas demandas vienen desde abajo: cortar los privilegios burocráticos, cancelar la reforma educativa, dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad, impulsar la agenda de ampliación de libertades con la legalización de la eutanasia, el aborto y la marihuana. Incluso intentará cumplir los Acuerdos de San Andrés.
Pero del otro lado encontraremos lo que era de esperarse: un acuerdo profundo con las élites empresariales que terminará beneficiando a los grandes capitales. Es el paraíso de inversiones y las zonas económicas especiales ofrecidas por Romo, el acuerdo de subsidio a los empresarios para la incorporación de jóvenes trabajadores acordado con el Consejo Coordinador Empresarial y, en general, el símbolo político de la reconciliación y la «confianza», que implica subordinarse a los intereses del gran capital por el peligro que representan si intentan boicotear su gobierno, o bien, provocar la fuga de capitales.
Mientras el primer eje habla de un reordenamiento político y de los derechos sociales, en el segundo podemos hablar perfectamente de continuidad. Transformación política sin cambio económico sustantivo. Mal hace la izquierda radical en no reconocer las implicaciones del cambio político. Mal hace la izquierda progresista en echar campanas al vuelo, sin reconocer los límites del consenso neoliberal y en especial, la ambigüedad de Obrador frente al poder empresarial.
Este centro representado en Obrador es el empate entre una fuerza popular descomunal que se expresó en el voto para lograr cambios urgentes y una fuerza del capital enorme que se niega a cualquier transformación. Este empate catastrófico dependerá durante los próximos seis años del fiel de la balanza llamado Andrés Manuel López Obrador. Nuestras fuerzas deberán aprender a luchar en esa contradicción.
Tendremos que aprender que la historia se forja de múltiples cambios en la continuidad; que los cambios se hacen desde abajo, pero con horizontes subalternos contradictorios, siempre insuficientes e inacabados y a la vez potentes, luminosos y esperanzadores; que la insubordinación y la rebeldía se expresan en múltiples vías; que quienes parecen moderados son radicales a los ojos del poder y que quienes son abiertamente contradictorios son a la vez la herramienta de cambio para millones.
Tendremos que aprender que ha terminado una larga fase de lucha, no porque vendrán tiempos mejores, sino porque la reconfiguración hegemónica cambia las coordenadas de la batalla: nos guste o no, hay una nueva hegemonía en curso.
Pero también hay algo que se rompió y cambió, que fue la subjetividad y la acción de millones de personas. Si hay algo que celebrar es que los de abajo se insubordinaron. Sí, fue una insubordinación electoral y no una revolución, pero son ellas y ellos sus protagonistas, aunque a la luz del momento no lo parezca: con su acción son sujetos de la historia y no solo títeres de los de arriba. Lucharon y ganaron; no todo, no lo suficiente… pero ganaron esta batalla. No la guerra.
Es probable que la multitud haya jalado el freno de emergencia ante la catástrofe mexicana y es en ese cambio, en esos millones, que existe el germen —débil, embrionario apenas— de algo más, quizá, y sólo quizá, una ventana hacia el mañana.
Referencias
Gramsci, Antonio. 1970. Antología. México: Siglo XXI.
Gilly, Adolfo. 2006. Historia a contrapelo. Una constelación. México: Era.
Jasper, James. 2013. «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Vol. 4, núm, 10, pp. 44-66.
Méndez, Sergio y Alejandra Toriz. 2017. «Lucha de clases y juventud trabajadora en las resistencias obreras». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
Moore Jr. Barrington. 1989. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: UNAM.
Pineda, César Enrique. 2017. «Ayotzinapa: indignación y antagonismo. Movimiento estudiantil y política asamblearia». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
—–. 2015. «De la señora sociedad civil a la otra campaña: antagonismo y emancipación en la multitud urbana zapatista». En Modonesi Massimo (Comp.) Movimientos subalternos, antagonistas y autónomos en México y América Latina. México: UNAM. La Biblioteca.
—–. 2016-2. «Régimen autoritario deformado», Revista Memoria 258. Recuperado de https://revistamemoria.mx/?p=993
Portelli, Hugues. 1973. Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI.
Solares, Israel. 2018. «El consenso de 2018». Horizontal. Recuperado de https://horizontal.mx/el-consenso-de-2018/
Thwaites Rey, Mabel. 2007. «Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual». En Thwaites Rey, Mabel. Estado y marxismo: un siglo y medio de debates. Prometeo Libros,.
Thompson, Edward Palmer. 1994. Historia y antropología Social. México: Instituto Mora.
—–. 1979. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica.
[i] Cf. https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/
[ii] Cf. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/pedian-a-fch-atacar-pobreza-y-no-al-narco-1022054.html
[iii] Cf. https://expansion.mx/politica/2017/05/09/los-mexicanos-creen-que-los-carteles-tiene-mas-poder-que-el-presidente-encuesta
[iv] Es una de las mil setecientas sesenta y cinco reacciones e interacciones analizadas en redes sociales para comprender el fenómeno de viralización de la propaganda en torno de la primera protesta por lo sucedido en Ayotzinapa en una investigación propia.
[/vc_column_text]
[/vc_column]
Pineda, C.E. 1 de julio: insubordinación electoral y nueva hegemonía. Publicado originalmente en Horizontal.
31/07/2018
[/vc_row]
Comprender cómo se forjó esta masiva insubordinación por medio de las urnas y caracterizar al gobierno electo en ruta hegemónica es el objetivo de este texto. Sostendré que dicho cambio subjetivo en una parte de los electores es fruto del conflicto, abierto o simbólico; que la reestructuración de las relaciones de poder ha germinado desde mucho tiempo antes, producto de contradicciones y antagonismos esenciales; y, sobre todo, cómo ese cambio político entre los votantes, paradójicamente, sienta las bases de un gobierno progresista, de centro liberal y no radical o de izquierda. Lo haré bajo una perspectiva que llamo subalterna o «desde abajo».
El triple fracaso de la clase dirigente
Los partidos de la alternancia fracasaron como nuevo sistema de autoridad ante los ojos de los gobernados. Generaron un creciente malestar por la polarización del modelo económico; sufrieron un descalabro gigantesco en la empresa de destruir al narcotráfico, y, en especial, se hundieron como dirección política y cultural legítima. El rechazo generalizado contra el régimen se fue incubando de manera lenta, como operación crítica de los votantes hacia la élite dirigente desde hace mucho tiempo. Repasemos cómo.
Del viejo régimen de partido cuasi único emergió lo que he denominado en otro trabajo un autoritarismo deformado. El sistema pluripartidista venía a complementar la gran reforma económica que se había impulsado desde el interior del mismo régimen. Una liberalización política fue forzada por las luchas populares y por el descontento de una parte de las élites económicas, críticas del priismo. Empero, el viejo régimen no murió en estos treinta años de alternancia. Sufrió una larga, larguísima agonía, más que un proceso de renovación; desprendimientos a cuentagotas, más que desmoronamiento del viejo sistema; entrega paulatina de parcelas de poder, más que reforma democrática; gatopardismo pluripartidista, más que pacto para un nuevo régimen. PAN Y PRD no lograron construir un nuevo sistema político: se adaptaron al viejo, se convirtieron en él. El autoritarismo del viejo régimen seguía caminando a través de los nuevos partidos en el poder… autoritarismo zombi (Pineda, 2016).
Emergió entonces una «clase política ampliada», acorde al ultraliberalismo económico de mercado que se había venido desplegando en México. Se formó lo que podríamos llamar un «régimen de alternancia»: un sistema de partidos que no tuvo nunca —a diferencia de la reforma económica— un gran plan de transformación política. Tenían muy clara su perestroika pero no su glasnost.
Esta clase política ampliada asumió por completo el «consenso neoliberal». (Solares, 2018) Dicho modelo, después de casi cuatro décadas de ser implementado, dio resultados. Por un lado, gran productividad con una tímida reactivación del crecimiento y por el otro, inédita concentración de la riqueza. El modelo funciona muy bien si es usted representante de lo que llaman el «gran capital». El modelo funciona muy mal si es usted trabajador. Macroeconomía perfecta para las élites, salarios terribles para las mayorías. Y en medio, atrapados, los pequeños empresarios, constreñidos por un «bajo crecimiento, inestabilidad y crédito muy limitado».[i]
Entre estos últimos fue emergiendo una operación crítica ante la cada vez más evidente renuencia del régimen para aceptar las contradicciones del modelo y efectuar correcciones ante la asimétrica competencia con el gran capital. El régimen, además, perdió el consenso de un enorme sector de emprendedores al homologar los impuestos en la región fronteriza y al permitir la concentración de oportunidades empresariales en los grandes poderes.
Por otro lado, la política antisindical de los partidos gobernantes generó una verdadera confrontación: Fox se lanzó contra los mineros; Calderón hizo lo suyo contra los electricistas; Peña, contra el magisterio. Las reformas laboral y educativa, así como la política criminalizante contra los sindicatos, se desplegaron con toda la fuerza del Estado. Hubo una feroz persecución contra el líder Napoleón Gómez Urrutia y su organización de trabajadores mineros; se desmanteló Luz y Fuerza del Centro dejando en la calle a cuarenta mil trabajadores electricistas y se promovió una humillante reforma laboral contra el magisterio. Los trabajadores sindicalizados encendieron primero la resistencia y luego radicalizaron su antagonismo contra el régimen por el ataque directo que recibieron a lo largo de tres sexenios. El régimen perdió a las estructuras organizativas de los trabajadores, volviéndolas sus enemigas.
Los trabajadores más precarios, los jornaleros y maquiladoras parecen simplemente no existir. Son quienes sufren las más terribles condiciones laborales del país, junto a las del outsourcing de un nuevo segmento de trabajadores cognitivos. Este nuevo proletariado politizó su propia condición bajo condiciones extremas. El régimen perdió la confianza del precariado, por abandonarlos a su suerte.
Por otro lado, la conversión emergente de la economía mexicana hacia el extractivismo abrió las puertas a la explotación trasnacional de minerales, por un lado, y obligó a los distintos gobiernos de la alternancia a intensificar los planes de inversión en materia energética y de infraestructura por el otro. El horizonte de crecimiento infinito necesita recursos, requiere mercados interconectados y cada vez más energía. Esto llevaría a una intensa expansión del capital en inversiones depredadoras a lo largo y ancho del país. Numerosos pueblos, comunidades y pobladores sintieron la violencia y autoritarismo estatal para imponer dichos proyectos de inversión. El régimen perdió por completo cualquier legitimidad ante ellos, quienes viven cotidianamente el renovado autoritarismo de toda la clase política para ocupar el territorio.
El colmo de esta situación sobrevino con el conocido y sonado gasolinazo. Si los actores antes mencionados eran afectados de manera asimétrica y diferenciada, el aumento de la gasolina golpeaba a todos por sus efectos inflacionarios. Visto desde el precariado, el sindicalismo y las pequeñas empresas, la situación económica y las políticas de los partidos de la alternancia son simplemente desastrosas. La experiencia cotidiana de los trabajadores y microempresarios viviendo las políticas gubernamentales fueron configurando una operación crítica altamente politizada sobre el régimen.
Este antagonismo con tintes clasistas parecía no existir, era encubierto por los discursos de crecimiento, estabilidad macroeconómica, campañas gubernamentales de odio contra los sindicatos y también por la oleada de violencia en que se encuentra sumido el país.
La derrota en la guerra siempre trae consigo el repudio a los dirigentes que la promovieron. Una de las causas para que la autoridad perdiera su liderazgo fue el fracaso de la gran empresa de la guerra contra el narcotráfico que exigió un esfuerzo excepcional de los subordinados. Además, una de las razones por la que los sistemas de autoridad funcionen es la relación de obligación mutua entre dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados. La seguridad y el orden son dos de las obligaciones básicas de los dirigentes, de esas que los de abajo consideran esenciales para mantener su obediencia (Gramsci, 1970; Barringtone Moore Jr. 1989).
Todos sabemos lo que sucedió: esta gran empresa de la guerra contra el narcotráfico llevó al país hacia la catástrofe y fracasó en una de las obligaciones básicas de cualquier liderazgo. En las grandes guerras abiertas, o en periodos largos de combate, la oposición también ha tardado en emerger. En México, una larga guerra de más de una década fue primero apoyada por un amplio sector de la población hasta que la experiencia práctica y real del horror en las calles rebasó todos los umbrales.
Este lento desplazamiento de la condena contra el fracaso de la guerra sucedió durante años. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta 75.3% de los mexicanos pensaba que el gobierno federal iba ganando la lucha contra el narcotráfico. Para el 2010, solo pensaba eso 39.3%.[ii] Al terminar el sexenio calderonista, Parametría encontraba ya que 56% de los encuestados prefería que no hubiera violencia en el país, aunque se tolerara al narcotráfico. Para 2017, con el presidente Peña Nieto, la cifra había aumentado a 68% de quienes preferían la tolerancia al combate.[iii] La ciudadanía fue quitando su respaldo a una estrategia fratricida. Así, esta guerra politizó a enormes segmentos poblacionales.
Pero el elemento más importante del fracaso de las élites, representadas en esencia por los líderes políticos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y, en menor medida, de la Revolución Democrática (PRD), fue su debacle como liderazgo político en la conducción del país; debilitamiento simbólico de la relación gobernados-gobernantes.
El agotamiento del régimen transicional de los tres partidos dominantes se debe a su descomposición como director y gestor del aparato estatal; a una incapacidad crónica para actuar institucionalmente entre ellos mismos y hacia los gobernados; a la ausencia de un horizonte, programa o proyecto de refundación estatal al terminar el viejo régimen, que los hizo actuar de manera continuista y prácticamente igual que el viejo partido dominante.
Los excesos aristocráticos de la familia presidencial; la ineficacia e ineptitud de numerosos representantes en las Cámaras; la opulencia de líderes tanto sindicales como partidistas; los paulatinos y cada vez más aberrantes casos de corrupción, malversación de fondos y la estructural impunidad hicieron que la población pasara del desencanto a la animadversión y luego a un sentimiento generalizado de indignación: los gobernados se sintieron profundamente agraviados e insultados por una élite política que parecía no caer en cuenta sobre su propio desborde de abusos, arbitrariedades e injusticias.
La acción política de los tres partidos se convirtió en una cadena de agravios a los ojos de los subalternos, con la secuencia de grotescos casos de negligencia, derroche y despotismo. Los partidos, pero en general la clase política, rebasaron todos los límites, provocando masivamente que en los de abajo se fuera fracturando lentamente la relación de subordinación simbólica que implica la autoridad gubernamental. El respeto hacia la clase dirigente se erosionó. Se comenzaron a desgajar en silencio millones de conciencias que provocarían una crisis generalizada de representación, aunque sin iniciativa autónoma para sustituirla. La legitimidad de la autoridad desapareció.
Precariedad, guerra, debacle institucional y de autoridad del régimen de la alternancia convergieron en un gradual pero profundo colapso del liderazgo de la clase política ampliada.
Millones de personas ya no creían más en lo que creían y eso no sucedió ni el día de la elección ni en la campaña electoral sino mucho antes. Esa fractura, ese cambio subjetivo, era una potencial rebelión que se convertiría, sin embargo, en insubordinación electoral.
Antagonismo e insurgencia electoral
Las señales de lo que sucedería estaban por todas partes, pero la clase política y sus medios e intelectuales se rehusaron a mirar y entender. Los signos de la inconformidad creciente se habían dado desde mucho tiempo atrás.
Creyeron haber contenido la crisis política del 2006, en la que los mineros, la población oaxaqueña de la APPO, los movilizados en la otra campaña y en el movimiento contra el fraude salieron a las calles en una intensa movilización. Leyeron mal el debilitamiento de la masividad del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011; respiraron con holgura y satisfechos cuando el antipeñismo y el cuestionamiento al establishment y a los medios de comunicación por parte del movimiento #Yosoy132 no afectaron demasiado su conteo electoral en las elecciones en las que Enrique Peña Nieto fue electo presidente.
Desdeñaron e incluso desconocían la oleada de resistencia indígena, campesina y vecinal en más de ciento sesenta puntos de todo el país contra el despojo de tierras, agua y bosques. La resistencia contra la minería, los megaproyectos, la agroindustria y los proyectos turísticos les parecieron solo protestas locales e insignificantes. No midieron, por otra parte, el grado de descontento con el estallido de la rebelión de los jornaleros de San Quintín, la lucha sindical en Honda o los paros y protestas de las maquiladoras en Juárez.
Esta última pléyade de movimientos sociales son resistencias defensivas al régimen y al modelo que, en efecto, no movilizaron a la población en su conjunto. Heroicos, resistían atrincherados, movilizando la solidaridad alrededor de cada uno de ellos pero sin interconexión entre sí y —debido al feroz ataque gubernamental— sin poder emitir una voz nacional: una batalla silenciosa de resistencia se libraba ya en todo el país.
El gobierno de Peña Nieto, la élite política gobernante y la partidocracia toda, hicieron un balance político incorrecto: podían contener políticamente la oposición al régimen, representada en todos estos movimientos; algunos, microrresistencias, otros, lo que parecían ser poderosas pero efímeras movilizaciones. El régimen aparentaba gozar de buena salud controlando la resistencia popular y, en efecto, hasta finales del 2013 la población crítica no se había convertido en mayoría, configurada por la pléyade de resistencias por un lado y por el obradorismo integrándose en Morena, por el otro.
Fue en el periodo 2014-2017 cuando sobrevino un cambio de la marea: sostengo que fue Ayotzinapa lo que quebró la espina dorsal del régimen. Tiempo después, el gasolinazo extendió aún más el círculo multitudinario anti-«clase política». Se dobló no la organicidad ni unidad de la clase dirigente, pero sí, como hemos dicho, se fracturó la relación gobernantes-gobernados. En ese periodo coincide un radical viraje: las resistencias focalizadas dejaron de ser el actor antagónico central para dar paso a la indignación generalizada en las calles. La cadena de agravios comenzó en el 2014 con la reforma energética, siguió con la masacre de Tlatlaya para llegar a su clímax en Ayotnizapa. Luego sucedería la represión que terminó en matanza contra el magisterio en Nochixtlán (2015) y sus masivas protestas; finalizaría con los saqueos y protestas en enero del 2017 contra el aumento de las gasolinas.
La indignación es un sentimiento reflexivo: está ligado al ámbito moral, es decir, al rechazo o repudio basado en intuiciones o principios morales. El orgullo, la compasión, la culpa, la vergüenza y la indignación están ligadas de manera íntima a un juicio moral y por tanto, eminentemente intelectivo, cognitivo y también político. Todo esto significa que este tipo de sentimientos no son irracionales. (Jasper, 2013). El desprecio, la desconfianza, el disgusto y la repulsión contra la clase política no se incubaron como pulsiones reactivas irreflexivas sino que involucraron un largo proceso de apreciación y evaluación sobre la experiencia vivida, tanto de las propias condiciones subalternas como de las acciones de la clase política ampliada.
Para entender cómo esta inflexión fue un proceso de politización podemos escuchar, por ejemplo, las voces de los jornaleros de San Quintín, quienes desde muy lejos del centro del país y con sus masivas movilizaciones, hacían su propia evaluación crítica: «Cuando vimos lo de Ayotzinapa, también descubrimos que los partidos políticos son los responsables de nuestra explotación» (Méndez, Toriz, 2017: 198). En sus antípodas, un internauta, antes de que se desatara la primera protesta por la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes guerrerenses, publicaba en redes sociales un mensaje que señalaba constantemente un creciente antagonismo[i]: «IDENTIFICADO EL ENEMIGO…, hay que hacer lo que se debe hacer. Punto. EL ENEMIGO ES EL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES Federal, estatal, y municipal, todos los partidos políticos, los legisladores de todos colores PRI, PAN, PRD, PVEM» (Pineda, 2017: 64).
En los cientos de localidades y ciudades donde se llevaron a cabo protestas por lo sucedido en Ayotzinapa en el 2014 y en el mapa de bloqueos, saqueos, tomas y movilizaciones contra el gasolinazo en 2017, se expresaba la conclusión política de un enorme sector de los subalternos: un «¡ya basta!» multitudinario, diverso y polifónico, una multitud indignada con la clase política.
La gasolina fue solo la última gota que derramó el vaso. Los opinólogos y doctores en economía nunca se preguntaron por qué la gente gritaba «¡fuera Peña!» y no solo «alto al aumento del precio del combustible». El error de enero de 2017 no fue sólo una cuestión técnica de macroeconomía. Al igual que en Brasil cuando se detonaron las movilizaciones por el aumento del transporte, una pancarta de un manifestante resumía los motivos de la protesta: «no son los 30 centavos… es la vergüenza». De manera paralela, en México el gasolinazo no era entendido solo como una acción económica impopular, sino como un agravio más de una élite y un presidente incapaces, arrogantes y extralimitados.
Al concluir este ciclo de intensa movilización callejera, la clase política creyó que todo regresaba a la normalidad, pero cuando un bloque en el poder pierde las conexiones intelectivas y emocionales para reconocer las demandas y anhelos de los gobernados, significa que se ha comenzado a perder la hegemonía; cuando la élite gobernante no logra comprender e incorporar algunos de los intereses de los gobernados, ha comenzado a perder el liderazgo discursivo, cultural y orientador para lograr su aceptación.
Asustada por las acusaciones de las movilizaciones por lo sucedido en Ayotzinapa, y en pánico por los saqueos generalizados, evaluaron que si estos ya no se expresaban en las calles, habían logrado contener una vez más a sus opositores. Pero no fue así: habían perdido ya por completo a buena parte de la población.
Es un signo de incapacidad política que las élites hayan soslayado este quiebre. Pero es al menos curioso que la izquierda radical también lo haya pasado por alto, diagnosticando que estos momentos eran una coyuntura más, que las masas se movilizan por modas o despreciando la aparente conciencia economicista de los miles que salían a tomar gasolineras.
En ese periodo convergen tres grandes indicadores de tal ruptura: las potentes movilizaciones a nivel nacional, la caída de la popularidad del presidente hasta niveles históricos en todas las encuestas y la emergencia electoral del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero si una fractura se había suscitado ya, un tercer acto de lucha política faltaba por realizarse. Este se desataría en un círculo aún más amplio que las resistencias locales y que las multitudes indignadas en las calles. Se desplegaría como activismo en red en plena campaña electoral, cuyo proceso terminaría por politizar a una parte de la población y a llevarlos hacia las urnas.
La clase política y las élites económicas se dirigieron a la campaña electoral presidencial sin estar conscientes de la fractura subalterna en que se había convertido el abierto antagonismo al régimen. Las acciones de los partidos y líderes políticos dominantes acelerarían y profundizarían dicho antagonismo sin desearlo. Un efecto imprevisto: todas sus acciones se volvieron contraproducentes.
La última batalla la protagonizaron los seguidores de López Obrador, en el ágora infinita, contradictoria y rizomática de las redes sociales.[ii] Respondieron una a una las afrentas del régimen y del poder económico. Ganaron la pelea: fue un triunfo cultural, simbólico y subjetivo que derribó la discursividad dominante.
La clase política intentó descarrilar la opción política representada por Obrador. Pero en las redes sociales -de manera contradictoria, superficial, fragmentaria y asistemática-, se libró la lucha para contener y subvertir la guerra sucia. Los intentos de una campaña de miedo fueron ridiculizados y caricaturizados, esa herramienta subalterna donde la burla y la irreverencia desacralizan y desautorizan al poder y sus argumentos.
También se respondió a los ataques con tintes racistas y clasistas de las bases sociales de los partidos dominantes. Surgió de manera reactiva, la reivindicación racial de orgullo de la piel Morena, y repetida un millón de veces, la reivindicación de los jodidos frente a los poderosos y las clases acomodadas. Lo hicieron de manera plebeya, desordenada, grosera y poco diplomática. Se expresó un fervor de identidad colectiva contra los privilegiados y los conservadores. Apareció también un pensamiento de enjambre que defendió los derechos colectivos, la cooperación, la solidaridad, el cuidado de los más débiles, la justicia y la igualdad. No se hizo a partir de teorías articuladas ni de grandes discursos analíticos.
La multitud interconectada se politizó y politizó a otras y otros frente al errático comportamiento de los partidos dominantes que, uno a uno, respondían a los planteamientos de López Obrador. Para la multitud se hizo evidente el bloque de poder de la partidocracia que tanto odiaba. En sus discursos y acciones se materializó visiblemente la «mafia del poder» que se comportó como una misma, con intereses similares, con críticas y argumentos prácticamente idénticos, solo que divididos y enfrentados entre sí.
La clase dirigente hizo el ridículo frente a millones, se contradijo a sí misma, trató de moralizar en temas cuya legitimidad era nula ante los mexicanos, que habían perdido totalmente la confianza hacia mucho tiempo. Ningún discurso proveniente de la clase política hizo efecto sobre los potenciales electores, porque se había erosionado al máximo su credibilidad, y porque las redes sociales sometieron a un escrutinio despiadado su contradicción o su veracidad.
Pero quizá lo más interesante es la politización que logró la aparición en escena de los empresarios en la campaña electoral. Creyeron que tenían liderazgo moral. Pensaron que tenían respetabilidad y autoridad ante la multitud, pero fue el beso del diablo. La defensa de los intereses económicos de los empresarios convirtió al aeropuerto y la candidatura de Obrador en lucha de clases, algo que la izquierda institucional había tratado de evitar a toda costa. Fue el gran capital quien intentó convertirse en gran militante político por sí mismo. Su intento chocó con un muro de rechazo popular y subalterno.
La multitud en red, que no había hecho críticas de clase, identificó de inmediato que los grandes intereses económicos estaban en juego y que el gran poder empresarial salía a oponerse a una candidatura. En ese pensamiento en red se hicieron interconexiones múltiples, donde se comenzó a identificar a un nuevo enemigo, adicional a la clase política tradicional. Fue el beso del diablo al proyecto aeroportuario, a la candidatura de derecha de Anaya, a los proyectos ligados al peñismo. Comenzaba, de forma tímida y confusa, un antagonismo de clase, que sin embargo no llegó a coagular, contenido por el discurso de la corrupción como origen de todos los males. Estos tintes clasistas se fortalecían con la postulación de candidatos de la derecha sumamente elitistas, blancos, desconectados de las expresiones populares, que daban en todo muestra de desprecio por las clases subalternas y de vivir en una burbuja ideológica de un país política y económicamente fantasioso.
Las multitudes interconectadas, haciendo política virtual, o bien, indignadas en las calles, y el tejido de resistencias a lo largo y ancho del país, aunque se combinan y traslapan de manera difusa y permeable, en realidad son formas de lo político y actores distintos. Aunque polimorfas, multitudes y resistencias convergieron en el rechazo antagonista del régimen de la alternancia. Pero lo hicieron desde perspectivas contradictorias y heterogéneas, tanto en sus formas de expresión y organización como en su horizonte emancipatorio.
Multitudes y resistencias actuaron no con un proyecto preconcebido de un nuevo país, sino bajo el signo de la indignación que marcaba la imposibilidad de seguir padeciendo al régimen autoritario deformado de la partidocracia mexicana. Multitudes y resistencias se rebelaron contra el descompuesto régimen de la alternancia y fue al calor de las distintas formas de lucha que se forjó una convergencia en un rechazo histórico que ha derivado en una relativa crisis de los partidos dominantes.
La iniciativa autónoma o propia de las multitudes que emergió pasó de un estado defensivo hacia la acción electoral ofensiva. Mientras la primera ocurrió de manera descentralizada y desde abajo, la segunda siguió el llamado a la acción desde un potente liderazgo político. Mientras las primeras formas políticas de resistencia, defensa, protesta e insubordinación callejera se realizaron de manera incontenible, diversa, irrepresentable y polifónica, la segunda se canalizó y orientó desde un solo líder, estrategia y una forma partidaria de lucha política.
Esa multitudinaria expresión de veto al poder no terminó de desplegarse en las calles —aunque por unos breves instantes pareció convertirse en sublevación—, sino que encontró la vía electoral como forma de expresión. No encontró otro modo, y no pudo construir uno propio. A pesar de la potencia y fuerza que aquí hemos desarrollado, destacado y reivindicado, es indispensable mirar los límites que la aquejan: su incapacidad de autodirección que es signo, por supuesto, de su subalternidad. Y este es el fundamento para comprender la nueva hegemonía en curso de Andrés Manuel López Obrador.
Obrador: regeneración hegemónica
Sin otros polos de dirección política entre la multitud, el liderazgo de López Obrador es avasallador. Ante la debacle de autoridad de todos los partidos de la alternancia, la supremacía de un nuevo dirigente sobrevino mayoría absoluta. Ante la división y disputa de las fuerzas políticas dominantes, la emergencia de una nueva fuerza desplazó por completo a sus adversarias.
El poder es relacional, mutuamente interdependiente. Por ello, 53% de los votos a López Obrador se debe menos a su propio esfuerzo o capacidad y mucho más al desplome del bipartidismo de la derecha. Colapso interno por la división intrapartido entre calderonistas y anayistas —fruto del intento de control autoritario de los primeros y de la ambición pragmática de los segundos; división también interna entre tecnócratas y estructura priista, tensión que fue creciendo por un mando incapaz y alejado de las bases—.
Pero en especial, derrumbe del pacto de terciopelo, roto entre ambos partidos, cuyo origen es la concertación de 1989 en Baja California y la quema de paquetes electorales ocultando el fraude de ‘88 con el aval de Acción Nacional, pasando por la alternancia del 2000, por el pacto implícito de impunidad del PAN hacia el PRI en el foxismo —que estancó e hizo fracasar la transición—, hasta llegar a las reformas estructurales y el Pacto por México en 2012. Esa añeja alianza de las derechas que espantó la posibilidad del colapso del viejo régimen se deshizo, se rompió, se agotó.
El hundimiento de la autoridad y credibilidad de esos partidos se convirtió rápidamente en crisis de liderazgo y de ahí la desestabilización del bloque hegemónico integrado por los partidos de derecha y las élites económicas. Si los empresarios tuvieron que salir a actuar políticamente por ellos mismos durante la campaña, es porque el «comité al servicio de la burguesía» les falló en la defensa de sus intereses. No logró liderarlos y aglutinarlos ante el peligro obradorista. En la élite económica se dividieron. Solo el gran capital se resistió hasta el final, mientras los pequeños capitales, las medianas empresas, los desprendimientos de la clase política eran arrastrados por el torbellino de López Obrador, que no es otro que el torbellino de una fuerza nacional popular que se expresa por medio de él, aunque de manera contradictoria, sin claridad, con vehemencia caudillista y, sobre todo, sin organización propia, es decir, sin autonomía: sin ser un sujeto colectivo por sí mismo.
Si uno lo piensa con detenimiento, en las elecciones de 2018 López Obrador repitió la triple estrategia de formación de su propio poder político. El primer elemento de esta es buscar fisurar a los partidos dominantes, alimentándose de sus desprendimientos; el segundo es la organización partidaria, como plataforma-estructura para la competencia electoral; y el tercero, un planteamiento político anclado en un discurso popular que se identifica no solo como la oposición al régimen, sino como su némesis. Las tres rutas estratégicas lo llevaron al triunfo. Las tres rutas estratégicas traen consigo efectos hegemónicos y contradictorios.
La muy criticada estrategia de recoger el cascajo de otros partidos por supuesto introduce a numerosos caballos de Troya dentro de su partido y de la futura estructura de gobierno, pero sobre todo muestra un camino de construcción de fuerza política que no se basó prioritariamente en una alianza con los movimientos sociales, sino en la cooptación de liderazgos detestables de los partidos políticos que él mismo rechazaba. La adhesión de importantes representantes de fuerzas indígenas y de trabajadores cuestiona la convivencia dentro de los mismos espacios de poder con algunos representantes del poder económico. Obrador insistió no solo en fisurar a los otros partidos, sino a la élite económica: logró lo primero, mas no lo segundo.
El que Morena se haya construido como gran máquina electoral reduce un impresionante y legítimo esfuerzo de militantes de base al uso utilitario del partido; a pesar de numerosas oposiciones y voces críticas, su partido no es aún una fuerza dirigente por sí misma.
No obstante, lo más importante de estas estrategias es que López Obrador comprendió el fenómeno popular que emergía en todo el país. Cualquier dirigente encuentra eco en los dirigidos, no porque provoque multitudes embelesadas, sino porque el líder logra sintetizar de manera coherente, sencilla y clara en su discurso lo que estos piensan. Los dirigidos se sienten representados en las palabras y a su vez sienten que el dirigente es uno de ellos. Los discursos ideológicos son aquellos que mueven la acción a un «nosotros» que identifica a los «otros», a los adversarios. Obrador logró todo esto.
Su fuerza se fundó en un partido que nace del antagonismo contra la clase política que intentó desaforarlo, de la larga lucha democratizadora de la izquierda liberal y no solo del pragmático éxodo transpartidista; su discurso logró identificar la experiencia vivida por la población, que es la de corrupción, guerra y desenfreno de las élites; su identidad se estableció como fuera del establishment, como el outsider de una clase política degradada y amafiada que la gente identificó como su enemigo; su léxico y mensajes estuvieron anclados en el lenguaje popular, en frases y proyectos políticos sencillos y alcanzables, pero sobre todo en atacar los símbolos del privilegio, del agravio y del estatus de la élite dirigente; su proyecto nació y se desplegó como antagónico del régimen, y se encontró a mitad de su camino con las multitudes y su «ya basta» antipartidos. En dicha fusión, emergió el fenómeno masivo y contundente de la elección del 1 de julio.
La multitud rechazaba a su clase política opresora. El eterno candidato se había declarado su opositor. La clase política y la élite económica intentaron descarrilarlo, haciéndolo de facto su enemigo. Estos últimos no se dieron cuenta de que cuando atacaban a su candidato adversario, atacaban en realidad a la multitud indignada, que sentía tal afrenta como propia.
La hegemonía no se mide solo por el tamaño de la bancada en las cámaras, ni solo por el porcentaje de la votación. Podemos afirmar que se está construyendo una nueva hegemonía.
Hegemonía porque su proyecto representa un gran consenso social: regenerar al Estado mexicano. La izquierda radical parece no advertir que su incisiva crítica contra Obrador soslaya que está criticando el consenso social-liberal mayoritario entre la población, que busca la estabilidad del sistema de mercado, no su abolición. No es que López Obrador ha logrado engañar a treinta millones de votantes con métodos más sutiles o moderados que el neoliberalismo de derechas, sino que la mayoría de ellos no piensa en un cambio radical antisistema, y por eso se sienten satisfechos, con esperanza y con una enorme expectativa de que sus anhelos, demandas y horizonte puedan ser cumplidos.
Muchos de sus votantes no piensan en salir del capitalismo porque están concentrados en hallar a sus familiares desaparecidos; muchos de sus seguidores no se han propuesto recuperar los medios de producción, pero sí luchan por al menos reducir sus extenuantes jornadas de trabajo de quince horas; porque muchos en la fuerza de la multitud indignada aunque lo deseen, no pueden construir autonomías, sino apenas lograr sacar del poder a una élite corrompida. Ese horizonte, limitado en racionalidad antisistémica, radical en la racionalidad del capital, es un consenso mayoritario, popular y base ideológica de la nueva hegemonía.
Hegemonía es a su vez, articulación, y hoy por hoy Obrador ha articulado un bloque de poder que se expresa en el aparato de Estado. Hegemonía es dirección y liderazgo cultural y político más visión de mundo: logró sintetizar el anhelo de regeneración del país. Se consolidará como hegemonía entonces, cuando algunos intereses materiales y objetivos de los gobernados sean cumplidos; cuando algunas de sus demandas sean satisfechas; cuando se redistribuya aunque parcial y precariamente, los beneficios de la economía. Se habrá puesto en pie entonces una nueva hegemonía.
Pero esa hegemonía política tiene límites. Solo en las rupturas revolucionarias la clase dominante se desintegra; las derechas del viejo régimen pueden reorganizarse. Y aunque el gran capital hizo el ridículo en las elecciones y se encuentra agazapado en una tensa tregua con el nuevo gobierno, su poder no fue puesto en cuestión. Por otro lado, las bases sociales de los partidos otrora gobernantes lamen sus heridas, pero pronto estarán dispuestas a renovar su impugnación al nuevo presidente. Ninguna hegemonía, además, podrá resistir posibles vaivenes de la economía mundial, estancada en el crecimiento y sin salida verdadera a su agotamiento.
La insurrección electoral sacudió y golpeó a la clase política y lanzó un fuerte y claro mandato de terminar con el régimen de abuso, la guerra y la asfixia económica. No obstante, tanto su débil fuerza organizativa como su civil y pacífica expresión, así como su horizonte de transformación, dejaron intocado al gran imperio del capital. A pesar de la contundencia de la expresión de millones de personas, la descomunal fuerza capitalista se resistirá a cualquier cambio, como lo hizo durante el periodo electoral.
Vivimos tiempos en los que el capital manda. El capital ha triunfado. Quien gobierna debe hacerlo en los estrechos márgenes que permite el capital. Y esos límites se han ido estrechando, cerrando, hasta casi volver imposible cambio alguno sin detonar un conflicto colosal con el poder económico.
La ideología dominante se aproxima peligrosamente a ser un fundamentalismo de mercado: todo el que se salga de ella, aunque lo haga moderada, tibia, tímidamente, será vilipendiado, hostigado y destruido. El capital y las derechas no perdonan, ni siquiera un poco de redistribución aquí, un poco de matices del neoliberalismo allá, un poco de limar sus puntas más filosas por allá. Ni Obrador ni la multitud que se insubordinó electoralmente son radicales. El capital es radical y está dispuesto a todo. Los radicales son otros y gobiernan hoy, el mundo.
Es por eso que sostenemos que el 1 de julio representa un corrimiento al centro y no a la izquierda. Esta última, marginal, dispersa y debilitada, no pudo influir en el proceso. Un horizonte no capitalista no está en discusión en el nuevo consenso popular. Pero dicho cambio en la correlación de fuerzas ha puesto de un lado al gobierno de López Obrador y sus millones de votantes y, por el otro, al gran capital y las derechas reorganizándose.
El gobierno de López Obrador jugará a ser fiel de la balanza, a la conciliación con los intereses empresariales y cumplir a la vez con las demandas populares. Será una contradicción inestable y potencialmente explosiva, como la de todos los gobiernos que han intentado posicionarse al centro. Querrá cumplir un rol arbitral, incluso bonapartista, pero la radicalidad no vendrá de su lado ni de las multitudes, sino del gran capital confiado en su enorme fuerza. Uno negocia si está obligado a ello, no si su fuerza es suficiente para aplastar al otro. Y ellos tienen esa fuerza.
Así, Obrador intenta ya cumplir con una expectativa cuyas demandas vienen desde abajo: cortar los privilegios burocráticos, cancelar la reforma educativa, dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad, impulsar la agenda de ampliación de libertades con la legalización de la eutanasia, el aborto y la marihuana. Incluso intentará cumplir los Acuerdos de San Andrés.
Pero del otro lado encontraremos lo que era de esperarse: un acuerdo profundo con las élites empresariales que terminará beneficiando a los grandes capitales. Es el paraíso de inversiones y las zonas económicas especiales ofrecidas por Romo, el acuerdo de subsidio a los empresarios para la incorporación de jóvenes trabajadores acordado con el Consejo Coordinador Empresarial y, en general, el símbolo político de la reconciliación y la «confianza», que implica subordinarse a los intereses del gran capital por el peligro que representan si intentan boicotear su gobierno, o bien, provocar la fuga de capitales.
Mientras el primer eje habla de un reordenamiento político y de los derechos sociales, en el segundo podemos hablar perfectamente de continuidad. Transformación política sin cambio económico sustantivo. Mal hace la izquierda radical en no reconocer las implicaciones del cambio político. Mal hace la izquierda progresista en echar campanas al vuelo, sin reconocer los límites del consenso neoliberal y en especial, la ambigüedad de Obrador frente al poder empresarial.
Este centro representado en Obrador es el empate entre una fuerza popular descomunal que se expresó en el voto para lograr cambios urgentes y una fuerza del capital enorme que se niega a cualquier transformación. Este empate catastrófico dependerá durante los próximos seis años del fiel de la balanza llamado Andrés Manuel López Obrador. Nuestras fuerzas deberán aprender a luchar en esa contradicción.
Tendremos que aprender que la historia se forja de múltiples cambios en la continuidad; que los cambios se hacen desde abajo, pero con horizontes subalternos contradictorios, siempre insuficientes e inacabados y a la vez potentes, luminosos y esperanzadores; que la insubordinación y la rebeldía se expresan en múltiples vías; que quienes parecen moderados son radicales a los ojos del poder y que quienes son abiertamente contradictorios son a la vez la herramienta de cambio para millones.
Tendremos que aprender que ha terminado una larga fase de lucha, no porque vendrán tiempos mejores, sino porque la reconfiguración hegemónica cambia las coordenadas de la batalla: nos guste o no, hay una nueva hegemonía en curso.
Pero también hay algo que se rompió y cambió, que fue la subjetividad y la acción de millones de personas. Si hay algo que celebrar es que los de abajo se insubordinaron. Sí, fue una insubordinación electoral y no una revolución, pero son ellas y ellos sus protagonistas, aunque a la luz del momento no lo parezca: con su acción son sujetos de la historia y no solo títeres de los de arriba. Lucharon y ganaron; no todo, no lo suficiente… pero ganaron esta batalla. No la guerra.
Es probable que la multitud haya jalado el freno de emergencia ante la catástrofe mexicana y es en ese cambio, en esos millones, que existe el germen —débil, embrionario apenas— de algo más, quizá, y sólo quizá, una ventana hacia el mañana.
Referencias
Gramsci, Antonio. 1970. Antología. México: Siglo XXI.
Gilly, Adolfo. 2006. Historia a contrapelo. Una constelación. México: Era.
Jasper, James. 2013. «Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación», Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, Vol. 4, núm, 10, pp. 44-66.
Méndez, Sergio y Alejandra Toriz. 2017. «Lucha de clases y juventud trabajadora en las resistencias obreras». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
Moore Jr. Barrington. 1989. La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. México: UNAM.
Pineda, César Enrique. 2017. «Ayotzinapa: indignación y antagonismo. Movimiento estudiantil y política asamblearia». En Modonesi Massimo (Coord.) Militancia, antagonismo y politización juvenil en México. México: UNAM-ITACA.
—–. 2015. «De la señora sociedad civil a la otra campaña: antagonismo y emancipación en la multitud urbana zapatista». En Modonesi Massimo (Comp.) Movimientos subalternos, antagonistas y autónomos en México y América Latina. México: UNAM. La Biblioteca.
—–. 2016-2. «Régimen autoritario deformado», Revista Memoria 258. Recuperado de https://revistamemoria.mx/?p=993
Portelli, Hugues. 1973. Gramsci y el bloque histórico. México: Siglo XXI.
Solares, Israel. 2018. «El consenso de 2018». Horizontal. Recuperado de https://horizontal.mx/el-consenso-de-2018/
Thwaites Rey, Mabel. 2007. «Legitimidad y hegemonía. Distintas dimensiones del dominio consensual». En Thwaites Rey, Mabel. Estado y marxismo: un siglo y medio de debates. Prometeo Libros,.
Thompson, Edward Palmer. 1994. Historia y antropología Social. México: Instituto Mora.
—–. 1979. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica.
[i] Cf. https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/
[ii] Cf. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/pedian-a-fch-atacar-pobreza-y-no-al-narco-1022054.html
[iii] Cf. https://expansion.mx/politica/2017/05/09/los-mexicanos-creen-que-los-carteles-tiene-mas-poder-que-el-presidente-encuesta
[iv] Es una de las mil setecientas sesenta y cinco reacciones e interacciones analizadas en redes sociales para comprender el fenómeno de viralización de la propaganda en torno de la primera protesta por lo sucedido en Ayotzinapa en una investigación propia.
[/vc_column_text]
[/vc_column]
Pineda, C.E. 1 de julio: insubordinación electoral y nueva hegemonía. Publicado originalmente en Horizontal.
31/07/2018
[/vc_row]